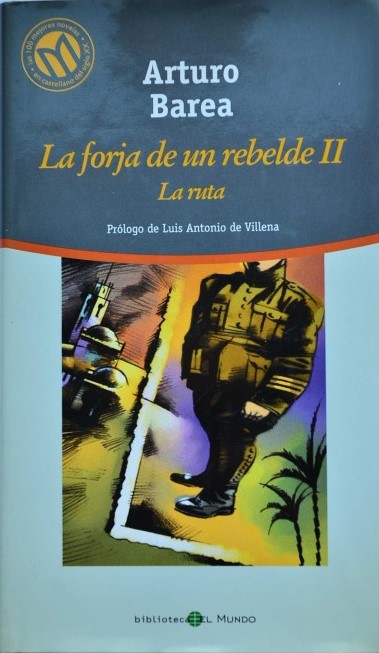 «Durante los primeros veinticinco años de este siglo Marruecos no fue más que un campo de batalla, un burdel y una taberna inmensos»
«Durante los primeros veinticinco años de este siglo Marruecos no fue más que un campo de batalla, un burdel y una taberna inmensos»
Estoy leyendo la trilogía de Arturo Barea de manera espaciada. Ya reseñé hace unos meses la primera parte. Cada vez que termino uno de los volúmenes, siento como si regresara de un larguísimo viaje.
En esta segunda parte, Barea cuenta su visión de la Guerra de Marruecos, en donde sirvió como sargento en el Cuerpo de Ingenieros. No me extraña nada que esta trilogía estuviera prohibida en España hasta el inicio de la democracia. El autor no se corta un pelo; cuenta todo lo que vivió con una honestidad arrolladora y con todo lujo de detalles. Los libros sobre guerras se limitan casi siempre a contarnos los hechos militares, las victorias, las derrotas… Los protagonistas suelen ser los oficiales, los reyes y los políticos que dirigen las operaciones. Sin embargo, lo más fascinante de este libro es que por sus páginas no solo desfilan Millán Astray, Franco, Dámaso Berenguer o Primo de Rivera, sino numerosos soldados y sargentos con sus vidas -a menudo miserables- truncadas por una guerra absurda.
La imagen que da Barea del ejército español en Marruecos es lamentable: una pandilla de oficiales presuntuosos, puteros y corruptos enviando a la muerte a miles de campesinos analfabetos reclutados como soldados. Tetuán y otras ciudades tomadas por los españoles estaban llenas de bares y burdeles para entretenimiento del ejército colonial. Se pone de manifiesto la corrupción generalizada del ejército, donde el que más o el que menos robaba y trampeaba lo que podía con el dinero del Estado. Todo estaba podrido. La gente adinerada pagaba para que sus hijos no fueran reclutados al frente y que en su lugar enviaran sustitutos (campesinos de los pueblos más pobres de España). El siguiente fragmento nos da una idea del tipo de personas que lucharon -y murieron- en esa guerra:
«¿Por qué tenemos nosotros que luchar contra los moros? ¿Por qué tenemos que «civilizarlos» si no quieren ser civilizados? ¿Civilizarlos a ellos, nosotros? ¿Nosotros, los de Castilla, de Andalucía, de las montañas de Gerona, que no sabemos leer ni escribir? Tonterías. ¿Quién nos civiliza a nosotros? Nuestros pueblos no tienen escuelas, las casas son de adobe, dormimos con la ropa puesta, en un camastro de tres tablas en la cuadra, al lado de las mulas, para estar calientes. Comemos una cebolla o un mendrugo de pan al amanecer y nos vamos a trabajar en los campos de sol a sol (…). Reventamos de hambre y de miseria. El amo nos roba y, si nos quejamos, la Guardia Civil nos muele a palos. Si yo no me hubiera presentado en el cuartel de la Guardia Civil cuando me tocó ser soldado, me hubieran dado una paliza. Me hubieran traído a la fuerza y me hubieran tenido aquí tres años más. Y mañana me van a matar. ¿O voy a ser yo el que mate?»
Barea estaba en Melilla cuando tuvo lugar el llamado Desastre de Annual, en donde perdieron la vida miles de soldados españoles a manos de las tribus del Rif, que se sublevaron contra las autoridades coloniales españolas. Lo que presenció fue tan horrible que lo describe de este manera:
«Yo no puedo contar la historia de Melilla de julio de 1921. Estuve allí, pero no sé dónde; en alguna parte, en medio de tiros de fusil, cañonazos, rociadas de ametralladora, sudando, gritando, corriendo, durmiendo sobre piedra o sobre arena, pero sobre todo vomitando sin cesar, oliendo a cadáver, encontrando a cada nuevo paso un nuevo muerto, más horrible que todos los vistos hasta el momento antes».
Después de esta batalla terrible, Barea se contagia de tifus y, tras pasar un tiempo en el hospital, vuelve a la Península por un periodo de tiempo para recuperarse, aunque después le mandan de nuevo a África. Esta segunda parte del libro, sin embargo, es menos «aventurera» para él y más «castrense». El autor dedica bastantes capítulos a hablar de la vida en el cuartel de Ceuta donde lo destinaron. Ese mundillo castrense que describe es tremendamente clasista, jerárquico e hipócrita. Durante el tiempo que está en Ceuta, Barea conoce a una chica, una camarera de hotel, se hacen novios y alquila un piso para irse a vivir con ella. Pero el comandante del cuartel le dice que no puede hacer eso, porque en esa sociedad absolutamente hipócrita estaba bien visto que un militar se acostara con prostitutas todos los días o que tuviera una amante, pero no que viviera con una chica sin casarse.
Hay muchas referencias a lo largo del libro a personajes conocidos de la convulsa y dramática historia de España de la primera mitad del siglo XX: Millán Astray, a quien Barea ve arengando al Tercio (como llamaban a la Legión), incitándoles a entregarse a la muerte antes de comenzar una batalla; Franco, que en aquel momento era comandante en el Tercio, de quien se dice que «todo el mundo le odia, igual que todos los penados odian al jaque más criminal del presidio, y todos obedecen y le respetan porque se impone a todos los demás, exactamente como el matón de presidio se impone al presidio entero»; Primo de Rivera, con quien Barea se encuentra en una taberna de Madrid, y al que se atreve a decir a la cara que España debería abandonar Marruecos.
Precisamente sobre esto último versa gran parte de los últimos capítulos del libro. Barea se licencia -tiene la posibilidad de quedarse en el ejército como sargento, pero detesta la vida militar- y vuelve a Madrid, donde consigue trabajo en una oficina dedicada al registro de patentes. Los niveles de pobreza y desempleo son altísimos. La crispación política y el descontento social son enormes en 1923. La mayor parte de la opinión pública estaba en contra de la Guerra de Marruecos y el gobierno pidió al general Picasso que investigara lo ocurrido en el Desastre de Annual y pudieran depurarse responsabilidades. El resultado de la investigación fue el llamado Expediente Picasso, donde se ponía de manifiesto la negligencia de los altos mandos e incluso la intervención del propio monarca, Alfonso XIII. Sin embargo, el Congreso no pudo emitir ningún dictamen porque se lo impidió el golpe de Estado de Primo de Rivera de septiembre de 1923. En este contexto finaliza esta segunda parte, con Primo de Rivera deseando abandonar Marruecos frente a la opinión contraria de la mayor parte del ejército en África, que no querían que la guerra acabara (por una parte, era una deshonra para ellos abandonar después de tanta sangre derramada y, por otra, a muchos oficiales se les acababa la gallina de los huevos de oro).
En conclusión, un libro imprescindible y absolutamente recomendable para adentrarse en la triste historia española del pasado siglo.
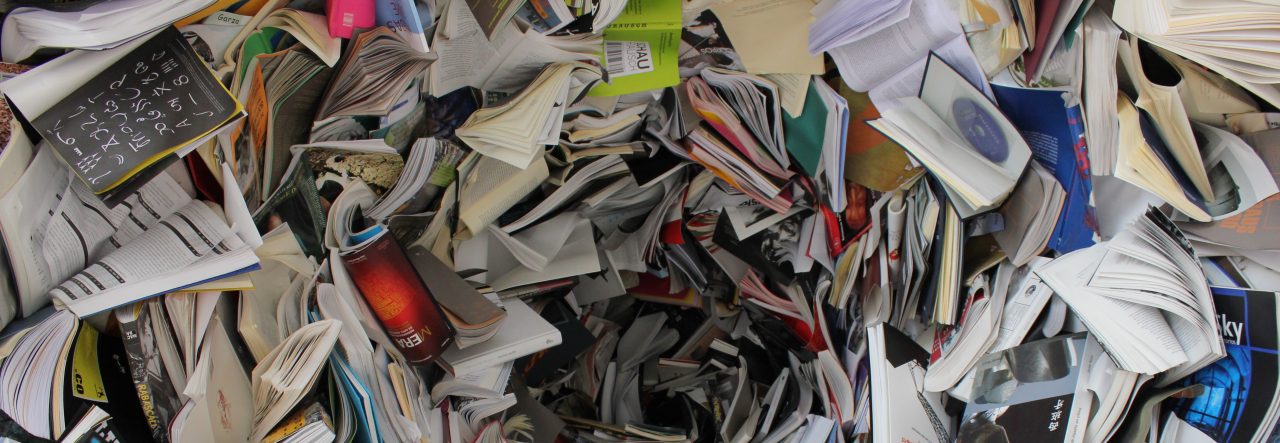
Una reseña muy nutrida de acontecimientos históricos de una guerra desconocida para mí. Saludos Y una excelente semana.
Muchas gracias. Es una guerra muy desconocida en general, creo… Buena semana
Totalmente de acuerdo. En este país se habla mucho de corrupción de diversos tipos, pero la militar siempre ha estado ahí y casi nadie ha pagado ni paga por ella. Para muestra un botón: Federico Trillo.
Barea fue valiente hablando de ello.
Magnifica reseña de uno de los libros que considero imprescindible leer si te interesa la historia de España vivida desde dentro. La tercera parte tampoco te dejará indiferente
Muchas gracias. El tercero tiene que ser tremendo
Parece que contiene el amargo retrato de una época marcada por la absoluta bestialidad del poder. Hubo guerras crueles en África, Trabajos forzados y Esclavos en los ingenios de Guinea y Fernando Poo y un rey capaz de despreciar al pueblo llamando a los soldados Carne de Cañón. Tampoco ahora se distingue mucha voluntad de mejora en los manda mases. más allá del sueldo y las comisiones. Un abrazo.
Gracias por la lectura y el comentario, Carlos. Abrazos